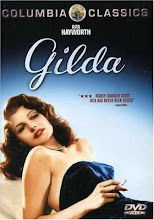El tigre de Roberto Benigni
Quien haya visto La vida es bella sabrá que el cineasta y actor italiano se especializa en hacer crecer flores en medio del horror; Benigni es un maravillador de raza.
En El tigre y la nieve, Benigni interpreta a un profesor de poesía que vive enamorado de una mujer. Cuando ella es herida en Irak, en medio de la guerra, él se empecina en llegar a su lado y hacer todo lo posible y mucho más para salvarle la vida.
Este es un monólogo de Benigni en una escena de El tigre y la nieve:
Vamos, no se queden ahí. Tómense su tiempo. No empiecen con poemas de amor, son los más difíciles, esperen a tener ochenta años. Escriban sobre otras cosas: el mar, el viento, un radiador. Un tranvía. No hay una cosa más poética que otra. La poesía está adentro de uno; mírate al espejo, la poesía eres tú.
Adornen sus poemas. Elijan las palabras con cuidado. A veces se tarda ocho meses en encontrar una palabra. La belleza comenzó cuando la gente empezó a elegir.
Enamórense. Si no aman, muere todo. Enamórense y todo cobrará vida. Despilfarren su alegría, disipen su júbilo. Callen o entristezcan con entusiasmo. Arrojen su felicidad hacia otro. Para transmitir la felicidad deben ser felices. Para transmitir el dolor deben ser felices. ¡Sean felices! No tengan miedo de sufrir, todo el mundo sufre. Si no tienen los medios, no se preocupen. Necesitan algo para escribir poesía: todo. No intenten ser modernos, es muy anticuado. Si no se les ocurre nada sentados, acostados verán el cielo... ¿qué miran? Los poetas no miran: ven.
Que la palabra los obedezca. Si la palabra muro no obedece, no vuelvan a usarla en ocho años. Así aprenderá. Eso es belleza pura, aquellas líneas, que quiero que se queden ahí.
Borren todo, empecemos.
Terminó la lección.