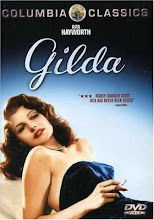Mateo
Para Teillu, a quien admiro.
La partera, que tenía ínfulas de bruja, miró la manito del pequeño Mateo y anunció:
- Será poeta.
Pero Mateo, al crecer, decidió:
- Seré arquitecto.
Y desafiando viejos presagios, Mateo fue arquitecto. Claro que Mateo sabía que una cosa no impide otra, incluso a veces las cosas se complementan, y así fue como dejó de desafiar viejos presagios y, revelando habilidades ya sospechadas, fue también poeta.
Un día, un cliente entró al despacho de Mateo y le dijo:
- Oiga, arquitecto. Yo leí las cosas que usted escribe. Y quiero una casa. Una casa así, como las cosas que escribe.
Y Mateo diseñó pasillos con forma de sonetos, y terrazas con aspecto de boleros, y sótanos con espíritu de novela negra.
Y todo el mundo quiso que Mateo le construyera una casa, porque Mateo era el único arquitecto que escribía casas dignas de antología.