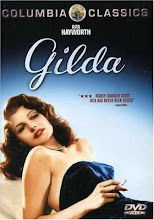Impossible is nothing
Hace unos días, el tenista Juan Martín del Potro jugó contra Roger Federer, y perdió sin lugar para las dudas. El resultado no me asombró ya que, en un noticiero y horas antes del partido, habían comentado que Federer es el ídolo de Del Potro.
En el último Mundial de Fútbol, el siempre prestigioso seleccionado de Brasil tuvo un desempeño asombrosamente malo. Por otra parte, el hasta ese entonces ignoto seleccionado de Ghana se mostraba como la revelación del torneo. En el momento en que Ghana y Brasil debían enfrentarse parecía que iba a suceder el milagro, ya que ese seleccionado de Ghana era notoriamente superior a ese seleccionado de Brasil; pero antes del encuentro, los jugadores ghaneses fueron al vestuario brasilero... a pedirles autógrafos a sus rivales. El partido lo ganó Brasil.
Terry Pratchtett escribió que la clave del éxito es no saber que lo que intentas es imposible. Siempre me gustó esa sentencia, me gusta la paradoja que señala. Porque no creo en imposibles, y Pratchett demuestra que tampoco (si de verdad hubiera algo imposible, no habría ninguna clave del éxito).
Si hablamos de deporte, Federer es, dicen, superior a Del Potro. Y Brasil es, creo, superior a Ghana. El problema de Del Potro y del seleccionado de Ghana es que ellos también lo saben, o también lo creen.
La solución que les propongo es dejar de confundir autoestima con soberbia. Soberbia es, en deporte, pensar que nadie puede ganarme. Autoestima es, en deporte, saber que puedo ganar. La soberbia se equivoca a menudo, la autoestima a menudo tiene razón. La soberbia dice que es imposible ser vencido. La autoestima dice que lo imposible no existe. Si es imposible vencer a nuestro ídolo, entonces deberá dejar de ser nuestro ídolo.
No hay dioses abajo del pedestal.
Amparo
Hace décadas, El Jacarandá le hacía honor a su nombre. Era un pueblo violeta y vivo, con árboles luminosos en cada esquina. La cantidad de habitantes no llegaba a las tres centenas, lo que convertía a El Jacarandá en una familia multitudinaria más que en un pueblo chico.
En algún punto nebuloso de la historia, el progreso comercial y fabril, que instalaba maquinarias modernas de futuro inminente y asfaltaba todas las calles excepto las del deslucido pueblo, el progreso tan útil y necesario como implacable, dejó atrás a la existencia modesta de los habitantes de El Jacarandá, y pronto sus rincones se transformaron en escenas del pasado, en fotos antiguas que nadie quiere mirar por temor a encontrarse con espectros y detalles ya sepultados. De gran familia, El Jacarandá transmutó en pueblo fanstasma, y descendió al olvido.
Amparo, la mujer más creyente de El Jacarandá, siguió esperando. Al margen de los demás lugareños, que pensaban que el pueblo estaba perdido para siempre, Amparo barría la vereda como si de verdad alguien fuera a llegar de visita. Barría concentrada, mirando el suelo, haciendo del barrido un ritual íntimo o tal vez un método para exorcizar sin dolor.
Mientras los otros habitantes dedicaban sus tardes a domir bajo los árboles, para enterrar así las horas muertas, Amparo intentaba desmitificar la apariencia inerte de El Jacarandá, porque creía que estaba a tiempo de evitar que lo aparente se hiciera real: plantaba semillas de damasco y olivo en la huerta de su casa, pastoreaba las vacas flacas con la fe puesta en verlas engordar, barnizaba con amor el cartel que decía Bienvenido y que estaba encastrado en las puertas del poblado. Amparo esperaba y trabajaba en la espera.
Una mañana nublada, un hombre entró a El Jacarandá. Caminaba encorvado y arrastraba los pies, levantando tierra seca en cada paso. Amparo lo percibió en el ladrido alerta de su perro, y sintió que su espera había llegado a su fin: algo nuevo sucedía en el pueblo. Fue a recibirlo a mitad del camino con una sonrisa de bienvenida barnizada en su rostro. El hombre se detuvo frente a ella y la miró.
- Vendo escobas, doña. ¿Necesita?
Ella creyó reconocer un pequeño milagro y dijo que sí, que le compraba cinco, mejor seis. Claro que Amparo deseaba reconocer milagros, y eso facilitaba todo encuentro.
- ¿Qué lo trae por acá? – le preguntó, esperanzada.
- Ya le dije. Vendo escobas.
Amparo sonrió con una sonrisa cómplice, como de quien guarda un secreto implícito. Le ofreció un vaso de agua que el forastero bebió con avidez de náufrago antes de marcharse por donde vino, con seis escobas menos.
A la mañana siguiente, Amparo salió a barrer la vereda en su rutina indestructible de espera confiada. Una vecina la notó más radiante que de costumbre, y le preguntó que qué había sucedido en ese pueblo muerto para generarle semejante luminosidad. Amparo esbozó una mueca de cándido triunfo y anunció:
- Tengo escoba nueva.
La amenaza
El hombre corrió la cortina y se introdujo en el habitáculo invadido por el humo de un sahumerio agresivo. La adivina lo invitó a tomar asiento y le habló con voz tenue y ademanes lentos, porque siempre creyó que eso aumenta el misterio de lo oculto, sea lo que sea eso que está oculto; se sabe que los humanos prefieren lo sugerente a lo evidente, en especial los humanos que se introducen en el habitáculo de una adivina.
El hombre extendió la mano y la adivina se dispuso a examinarla y a inventar una historia amable y un tanto emocionante, con viajes exóticos, amores inverosímiles y tesoros abandonados; cuando estaba a punto de decir conocerás al amor de tu vida en un viaje a Mozambique, la adivina vio su propia muerte dibujada en la mano del hombre. Vio al hombre de pie frente a ella, estrangulándola. Y vio su propio cuerpo inerte y sin retorno.
-¿Y? ¿Cuál es mi destino? –preguntó el hombre. La adivina pensó a velocidad máxima, y se decidió por una respuesta.
-Pasarás el resto de tu vida en una cárcel de máxima seguridad, y tu existencia será una agonía perpetua. Tus compañeros de reclusión te golpearán bestialmente una y otra vez, y desearás morir para huir de ese dolor atroz, pero tu sufrimiento será largo –dijo, y agregó, mirándolo a los ojos- Y eso sucederá si seguís adelante con el crimen que planeás cometer.
El hombre la miró con sorpresa y pánico, y se preguntó que cómo sabía esa mujer que él estaba a punto de enviar toneladas de droga a un país vecino en los cuerpos maltratados de varias mulas sin futuro. Y al no hallar respuesta y ante al peligro latente, rodeó con sus manos el cuello de la adivina y la estranguló hasta que la mujer quedó inerte y sin retorno.
Defensa del silencio
Durante los primeros instantes, el mundo no existe. Nada importa tanto como manotear en la mesa de luz para ver si mi cabeza está ahí o si una vez más rodó abajo de la cama. Cuando la encuentro y me la coloco lo mejor que puedo, comienzo a percibir los sonidos del silencio: la ronda incansable del ventilador de techo, el motor de la heladera, los autos ajenos que pasan hacia destinos que no me interesan. En ese momento el mundo recupera su lugar y está bien que así sea, porque recién ahí puedo desperezarme; me estiro en el colchón y en el estiramiento reconozco mi cuerpo aunque no recuerdo para qué sirve. Debo dejar pasar unos segundos más, mejor si son minutos. Bostezo con los pies y los ojos me pesan. Todavía no estoy lista para sumarme al trajín natural del universo.
Y justo cuando me encuentro en plena recuperación de mi consciencia luego de una noche de inexistencia (o de existencia en un plano lateral, no sé), alguien, otro habitante de mi casa, pone música. Y otro ladra. Y uno que cayó de visita sin reparar en horarios, habla alto. Y a mí no me queda más remedio que comenzar la mañana con humor de mal karma, y rogar que al día siguiente la casa se halle en silencio hasta que logre renacer por completo. De otro modo corro el riesgo de quedarme a mitad del camino y ser, en vez de humana, sal o látigo o veneno.
Curtido y callejero
Mi cuento Curtido y callejero fue incluido en el número de enero de Revista Narrativas.Quien lo desee, puede descargar la revista de manera gratuita aquí.Una vez más, Narrativas, muchas gracias.
Harén
Sumergida en el aromático encierro del harén, la bella Zaira pasaba sus días entre golosinas y siete velos. No era la odalisca más joven, ni la más dócil ni la más rebelde; Zaira se perdía entre las curvas y los caprichos de sus compañeras de cautiverio sin sobresalir por encima de ninguna de ellas. Una vez cada dos meses, días más, días menos, el Sultán dejaba caer un pañuelo de seda frente a Zaira, y esa noche Zaira debía asistir al lecho del Sultán.
No podía decirse que fuese una mujer infeliz. Es difícil ser infeliz cuando uno se acostumbra a su destino, y lo acepta sin preguntarse qué cosas habrá más allá de lo ya revelado. Paseaba por los jardines magníficos, comía dátiles y otros frutos, acariciaba a los tigres mansos que patrullaban los pasillos del serrallo. Su único deber era estar siempre disponible por si el deseo del Sultán reclamaba su compañía. Si bien la presencia del Sultán no se le antojaba irresistiblemente placentera, sí le resultaba agradablemente amena, y eso era suficiente para Zaira.
Las sesenta mujeres del harén eran asistidas y vigiladas por un selecto grupo de eunucos que consentían todos sus deseos sin cuestionar dificultades o delirios de grandeza. Entre los eunucos se encontraba Farid, un joven de rostro simpático y voz dulce, que soportaba su condición de casi hombre con resignación de león destronado. Farid bañaba y vestía a las odaliscas, les preparaba cenas suculentas, les contaba cuentos de lámparas mágicas y alfombras voladoras, les daba masajes con aceites de vainilla. Y Zaira lo contemplaba desde su discreto lugar entre la multitud. A veces, cuando la atención de Farid caía sobre Zaira, la muchacha se sentía sultana. Y cuando Zaira se sentía sultana, Farid se sentía hombre. Y si bien ninguno era infeliz por separado, juntos lograban un estado de plenitud que los sorprendía y los iluminaba.
Zaira y Farid comenzaron a coordinar deberes y ocio para que sus encuentros parecieran ser obra de la inexistente casualidad. Juntos se recostaban en el patio a mirar las estrellas de las noches más hermosas del mundo, bajo la serena mirada de los tigres mansos que, en esas ocasiones, jugaban a ser perros de buena familia. Inventaban historias de amor imposible entre odaliscas y eunucos, y luego las hacían verídicas frente a la misma nariz del Sultán, que no sospechaba nada porque creía que amar era poseer y ser poseído.
Cuando el Sultán legó el trono a su primogénito, Zaira y Farid fueron desplazados por mujeres frescas y castrados fuertes. La jubilación los encontró juntos y plenos, y el nuevo Sultán, ignorante de la unión, obligó a Zaira a servir a las nuevas muchachas, y a Farid a servir a Zaira. Mientras las mujeres pasaban sus días sumergidas en el aromático encierro del harén, Zaira y Farid las entretenían cocinándoles cenas suculentas, dándoles masajes con aceites de vainilla, y contándoles historias de amor imposible entre odaliscas y eunucos.