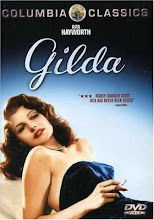Porque el mundo es injusto, chaval
Cada mañana entraba a la escuela de periodismo esgrimiendo una mirada repleta de algo incómodo de ver para quien tuviera ganas de mirarlo a los ojos. Se caracterizaba por hacer gala de un humor fastidioso y de un cinismo soberbio que lograba que los alumnos no pudiéramos tolerar su presencia.El primer día de primer año, entró al aula y disparó:- La mitad de ustedes no va a llegar a tercer año.Eso fue suficiente para que yo decidiera nombrarlo persona no grata dentro de mi mundo particular; nunca me convencieron las historias de profesores exigentes que son crueles sólo en apariencia y que el alumno descubre, al final de su existencia, que aquel maestro gruñón le dejó una gran lección de vida. Deduzco que él sí creía en esas historias, porque se esforzaba cada día en ser más desagradable que el día anterior.Si en los exámenes merecíamos un siete, él nos calificaba con un seis. Cuando le preguntamos por qué hacía eso, contestó:- Porque cuando empiecen a vivir van a ver que el mundo es injusto, y quiero que estén preparados.En esa ocasión tuve que recurrir a mi instinto de animal social para no escupirlo. Tal vez él ignoraba que la escuela de periodismo formaba parte del mundo.Una vez entró al bar de la esquina de la escuela. Yo estaba sentada tomando un café y leyendo el diario. Él me vio, me dijo hola y luego hizo una mueca que, deduje, debía ser su modo de sonreír cuando su sonrisa estaba libre de ironía. Se sentó en una mesa, pidió su café y abrió su diario. Imagino que al verme en su mismo bar tomando su mismo café y leyendo su mismo diario, decidió favorecer mi imagen de estudiante que no sabe nada de las injusticias del mundo. Nunca lo vi tan humano como aquella vez, pero la visión duró lo que un café en un pocillo: al día siguiente volvió a ser el mismo hombre de mirada incómoda.Por fortuna y contra sus creencias, vengo viviendo desde antes de que a él se le ocurriera enseñarnos con sus heroicas injusticias. Gracias a eso pude comprobar que hay profesores que califican con un siete si eso es lo que el alumno merece.
El duende de tu son
En mi infancia, el tango era algo de otra temporada, algo que sucedía cuando mis padres tenían mi edad. Mi abuelo Firpo era un tanguero clásico, de boliche en la esquina y recitales en las peñas. Pero mi abuelo murió mucho antes de mi nacimiento, así que mi educación tanguera estuvo en las manos involuntarias de Héctor, el almacenero del barrio. Cuando yo iba al almacén a comprar lo que fuera, encontraba a Héctor escuchando tangos tan mal grabados y tan viejos que se justificaba mi creencia de que esa música era algo deprimente que consumían los ancianos.Años más tarde, los medios de comunicación empezaron a difundir a Adriana Varela, una mujer con voz de tormenta. Ella me llevó a buscar la pulsión arenosa de la garganta de Roberto Goyeneche; ahí dejó de importarme la vejez y la decrepitud que emanaba de la radio de Héctor: el tango pasó a ser otra cosa. Mantuve, eso sí, la suposición de que el tango había llegado a su fin, y que debíamos mantenerlo vivo escuchando a cantantes muertos y a Adriana Varela.El viernes fui a un homenaje que le hicieron a Jorge Göttling. Se trataba de un recital de tango. No tango electrónico, no tango embellecido para los turistas. Tango, como el de antes. Pero ahora. Con músicos jóvenes. Jóvenes y talentosos. Muy talentosos.Me invadió una paz furiosa. Mis nietos van a poder creer que el tango es algo que ocurría cuando su abuela era joven.Hasta que se den cuenta.
Cucharadas de la oscuridad de tus ojos
Aloe me dijo que soy oscura. Semejante punto de vista me alarmó, ya que voy por la vida procurando que mi motor sea un patronus lo más corpóreo posible. Pero Aloe me aclaró: oscura, no turbia. Y como Aloe es un fanático de la llamada poesía maldita, entendí sus palabras como un elogio considerable.Así que ya se cómo funcionan estas cosas: si un alpinista me dice que soy vertiginosa, si un cocinero me dice que soy sabrosa, si un enólogo me dice que tengo un cuerpo perfecto, si un arquitecto me dice que mi cuello es de mármol, y si un arqueólogo me dice que soy demasiado joven para él, significa que voy por buen camino.
Un ovillo
Hay días en que soy con el afuera.Por ejemplo, el sol cubre la membrana de mi terraza y enceguece a quien ose mirarla, y yo estoy de acuerdo. O la neblina jura frío, o el cielo rosa por la mañana anuncia tormenta para la tarde, o estoy en la parada del colectivo a las dos de la madrugada y el viento trae, vaya uno a saber de dónde, un seductor olor a café. Y a mí me parece bien todo eso. Digamos que soy parte de todo eso.Hoy no es uno de esos días.Hoy voy a dar dos o tres vueltas alrededor de mí, me voy a acurrucar bien pegada a mi pared, y sólo voy a ser de la piel hacia adentro. Voy a fruncir el ceño, voy a cancelar la sonrisa, voy a convertirme en un ovillo de carne, hueso y sensibilidad hasta que me duelan las piernas.Vos vas a acercarte y vas a intentar darme calor. Luego te vas a ir, helado por mi falta de respuesta, ignorando que hoy no existo pero por algún extraño motivo te siento. Siempre te siento. Tal vez se deba a que no estás totalmente afuera.Como sea lo que sea, no será hoy. Date una vuelta mañana; estoy tan pegada a mí, que desde ya intuyo que te voy a estar esperando.
Las ofrendas de los centauros
Como cada año, el día de la cosecha de las guayabas volvieron los centauros. El protocolo dice que deben ausentarse meses, y regresar con ofrendas para la Emperatriz. Es decir, para mí.El primer centauro dio un paso al frente.- Majestad, le traigo los dos últimos ejemplares del dracofidio. El Duque de la comarca de San Pelayo los cazaba en el bosque, y yo pensé que Su Majestad los merecía más, teniendo en cuenta que están a dos muertes de extinguirse.El centauro me mostró con orgullo los dos dracofidios (especie de serpiente con lengua de fuego) que agitaba en su mano. Enfurecida, le ordené liberar a esos animales sagrados que, por fortuna, eran macho y hembra.El segundo centauro ocupó su lugar.- Majestad, le traigo al Duque de la comarca de San Pelayo. Cazaba dracofidios en el bosque, y yo pensé que Su Majestad podría estar interesada en tomarlo como esposo. El centauro me mostró con orgullo al Duque, a quien tenía agarrado del elástico de las calzas ajustadísimas que todos los hombres de la realeza usan, demostrando tener un nulo sentido de la estética. Asqueada, le ordené soltar al Duque que, por fortuna, aprovechó su inmediata libertad para ir a perseguir, sin demasiado éxito, a los campesinos de torso desnudo que labran mis tierras.Ya había tenido suficiente. Di media vuelta y me metí en el castillo, dispuesta a modificar las leyes estériles que degradan la esencia y la imagen de mi reino.
Lanzallamas
Antes de leer este post, les sugiero que lean el prólogo de Los lanzallamas, de Roberto Arlt. Sólo les llevará dos minutos, y vale mucho más que eso.No entiendo a qué cosa llaman mala literatura. No entiendo en qué se basan los críticos a la hora de destrozar o exaltar un escrito. Y lo que menos entiendo es qué es lo que habilita a un crítico a destrozar o exaltar un escrito.Yo trabajo como correctora. Alguna vez me tocó leer textos crudos que resultaban imposibles de entender; oraciones mal armadas, signos ortográficos colocados en lugares incorrectos y confusos. Esos textos, para mí, estaban mal escritos. Y hasta ahí llego yo.El otro día, uno de esos filósofos contemporáneos que odian la televisión pero una vez por mes se los puede ver en algún programa, decía que en el mundo hay demasiados libros y muy poco lugar para ubicarlos. Y que la solución a ese problema es quemar los libros malos.Vuelvo a lo de antes: ¿cuál es un libro malo? ¿quién determina la mala calidad del libro en cuestión? ¿quién o qué habilita a esa persona a decidir qué libros debemos leer si queremos leer bien? ¿qué es leer bien? ¿leer bien es leer libros ricos en metáforas, comparaciones y palabras difíciles? A ver, acabo de leer Las viudas de los jueves, una novela que no tiene nada de eso y que me parece excelente. ¿Eso me convierte en una mala lectora? Si viniera el filósofo que propone quemar los libros malos (o García Márquez; para el caso es lo mismo, se trate de alguien a quien casi no conozco o de alguien a quien admiro desde lo más profundo) y me dijera- Gilda, Las viudas de los jueves es un libro pésimo por tal y tal motivo, es inconcebible que disfrutes tanto al leerlo...yo analizaría sus motivos pero el resultado no cambiaría. Disfruto al leerlo, y el placer jamás se equivoca. Entonces: si me gusta, es bueno. Si no me gusta, es malo. De ahí a quemar libros hay una distancia enorme que no estoy dispuesta a recorrer. Mi placer es egoísta pero no ególatra.Pero Arlt tiene razón. No crearemos nuestra literatura conversando continuamente de literatura, cosa que de todos modos seguiré haciendo.En orgullosa soledad estoy escribiendo una novela, y que el futuro diga.
Locos por naufragar
El comercio venturoso no es algo fácil.En mi barrio, hace unos años, existía un negocio atendido por un turco. El lugar no debía estar habilitado ni siquiera como armario de escobas, ya que era un cuartucho de dos por dos con un mostrador, unos estantes y pará de contar. Tampoco tenía baño, y esto sí que era un problema. El turco orinaba en un balde y luego, al final de la semana, arrojaba en plena calle el contenido acumulado durante días. Cuando digo arrojaba es eso lo que quiero decir; no es que cuidadosamente volcaba su orín añejo en la zanja y a continuación echaba lavandina, no. Arrojaba el contenido del balde en medio de la calle. En verano, el hedor era criminal.Pero me fui de tema, lo que realmente quería contar era que el negocio que tenía el turco era un negocio de toallas y sábanas. Y mi barrio es un barrio sin grandes pretensiones mercantiles: casas de familia y negocios que nos proveen lo necesario; verdulerías, carnicerías, almacenes. No hay lugar para mercaderes que ofrecen más de lo indispensable. El turco cerró su negocio y, sinceramente, no extrañamos su orín.A media cuadra de la toallería del turco, alguien alguna vez puso una boutique (esto ya lo conté, lo se). Se trataba de una boutique de lujo, con vestidos para señoras distinguidas que asisten a fiestas y reuniones elegantes. En mi barrio no abundan las señoras de ese tipo. La boutique tenía los pisos, las paredes y las vidrieras alfombradas con una alfombra de terciopelo verde oscuro o bordó, no recuerdo, que aumentaba la sensación de exquisitez.Si la toallería del turco duró poco, imaginen el destino de la boutique.No, no lo imaginan.El local de la boutique lo alquiló un carnicero. Hasta ahí, todo bien. El tema es que el carnicero nunca ordenó quitar la alfombra de pisos y paredes, y mi barrio fue testigo de la única carnicería del mundo en la que los pollos y los lechones eran exhibidos en una vidriera que antes supo mostrar vestidos de seda. Nos daba asco ver la alfombra manchada por la mercadería carnicera. Como si eso fuera poco, la carnicería se llamaba La última esperanza, lo que nos hacía imaginar vacas enfermas.No se qué fue de la vida de esos comerciantes.Tal vez el turco haya encontrado un barrio en el que sus habitantes necesiten comprar dos o tres toallas por día.
Algo oculto en cada sensación
Salgo a la calle helada, aún es de noche. El cielo ya pasó la etapa de amenaza, ahora es certeza triste y húmeda. Entonces siento que el mundo es un rincón ingrato y ajeno.Pero esa sensación es falsa: sólo llueve y es invierno. Es decir, es falsa pero existe. Yo la siento.En otras ocasiones me acomodo frente a la chimenea de la casa de mis tíos y el fuego me jura placer. Nada puede dañarme. En esas ocasiones me siento invulnerable, superpoderosa.Pero esa sensación es falsa: sigo siendo extremadamente humana. Aún así, insisto: es falsa pero existe. Yo la siento.Supongo que el fin de todo placer y de todo dolor es revelarnos eso que somos y que no sabemos que somos. Y no lo sabemos porque estamos rodeados de factores que nada tienen que ver con nuestras sensaciones, factores que no son más que una suma infinita de sensaciones del resto de las personas que habitan este mundo. Y las sensaciones de todas las personas del mundo se mezclan, inevitablemente, y confunden.Entonces, para salvar la identidad, sentimos dolor y sentimos placer. En el dolor y en el placer estamos solos. Ahí podemos mirarnos a los ojos.