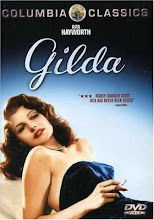Los tigres de Murakami
Benditos sean los que pudieron ser y no han querido (Joaquín Sabina).
Aún no terminé de leer Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami; me resulta una novela pesada. Fascinante y pesada, extraña combinación. Tengo el libro en suspenso, ahí, arriba del microondas, que es donde pongo los libros que no puedo terminar de leer. Está ahí desde hace meses. Pero hay una escena que me sigue dando vueltas en la cabeza, con insistencia, como el goteo de una canilla mal cerrada. Como las cosas que mi inconsciente quiere que tenga en cuenta.
La escena es ésta: en plena guerra, un soldado recibe la orden de exterminar a los animales del zoológico; no recuerdo por qué, supongo que para evitar que las fieras los atacaran. Ya en el lugar, el soldado se entera de que el veneno disponible es insuficiente. El veneno no puede matar a todos los animales. El soldado tendrá que recurrir a su arma de fuego. Se para frente a la jaula de los tigres, apunta, y no dispara. No puede hacerlo. No puede dispararle a un animal enjaulado. Al soldado curtido, que mata y mata y mata hombres en una guerra, algo le impide matar a un animal indefenso y sin escapatoria.
Hay personas que pueden abusarse de nosotros y no lo hacen. Personas (en mi caso puedo ponerles caras y nombres) que eligen no dañarnos. No sé si entendemos la dimensión de esto: personas que tienen la capacidad para rompernos en pedazos y deciden dejarnos enteros. No hablo de padres, hermanos, familiares, y tampoco hablo de personas que no saben de nuestra existencia. Hablo de personas que llegan a nuestra vida, que llegan en catarata, y toman un protagonismo impensado. Nosotros le damos ese protagonismo, y ellos lo aceptan, en un trato tácito y difícil de anular. Y pueden destrozarnos, porque el amor que emitimos (sea cual sea su forma y su nombre) permite esa vulnerabilidad; pueden destrozarnos, y no lo hacen.
No es un detalle menor. Éste es un mundo raro, de metas y victorias y guerras inútiles pero eternas, de ganadores o perdedores, de banderas plantadas, de fuertes o débiles. Un mundo que se mata por arrancar un ramillete de poder, de cualquier tipo de poder. Y en este mundo, hay personas que tienen poder sobre nosotros, y optan por ignorarlo.
Benditos sean.
Metódicas navajas
“Un lenguaje que corte el resuello. Rasante, tajante, cortante. Un ejército de sables. Un lenguaje de aceros exactos, de relámpagos afilados, de esdrújulos y agudos, incansables, relucientes, metódicas navajas. Un lenguaje guillotina”. (Octavio Paz).
No se escribe con el corazón. No se debe escribir con el corazón. La escritura es ajedrez, no generala. No hay nada azaroso en la escritura, no puede haberlo. El escritor es cirujano, no croupier. Aquí no están viendo mi corazón; están viendo mi cerebro. Mi corazón es la voz en off, el piolín del barrilete.
En la película Doce hombres en pugna, un jurado penal debe decidir si un hombre acusado de homicidio es culpable o inocente. El veredicto, cual sea, debe ser unánime. Once hombres no dudan: el juzgado es culpable. El hombre que queda tampoco duda: el juzgado es inocente. Los espectadores creemos que a los once hombres les costará poco y nada convencer al rebelde de que se una a ellos; después de todo, son once contra uno. Pero es al revés. Es el hombre solitario quien convence a los once, uno a uno, y los hace cambiar de opinión. El jurado termina decidiendo que el juzgado es inocente.
El hombre tenía una única arma: su lenguaje. Su modo de decir las cosas. Su forma de comunicar sus ideas. Los argumentos que expuso para defender la inocencia del acusado fueron argumento fríos, argumentos mentales. No había nada emocional en su lenguaje. No podía haberlo. La emoción moviliza pero no revoluciona, la emoción genera más emociones; la emoción se hace eco, pero no convence.
La escritura, la comunicación, es estrategia. La literatura es estrategia. El poema que nos conmueve está fabricado con aceros exactos. El final del cuento que nos deja sin aire es metódica navaja. Debe serlo. Porque si lo logramos, el corazón (voz en off, piolín del barrilete) se emocionará, festejará y pedirá más.
Y ahí sí podremos descansar tranquilos.
Relincha el cielo
El cielo se puso rosa, pero ya estamos todos adentro. Es un rosa casi fucsia, un cielo denso. Y ya sabemos lo que viene. Hace tiempo que sucede lo mismo.
La última vez que llovió, llovió arena. Fue una lluvia bastante suave, aunque opresora; nada que ver con aquella temperamental tormenta de verano; en esa ocasión, del cielo cayeron caballos. El cielo no tronaba: relinchaba. Eran caballos etéreos, casi románticos, pero caballos al fin. Cayeron y destrozaron medio pueblo; luego, cuando salió el sol, se levantaron como pudieron y buscaron un lugar donde descansar. Tuvimos que empezar de cero. Entonces, a los pocos días, llovió dinero; nos creímos salvados de nuestras miserias, cuando descubrimos que se trataba de australes. Una lluvia con más de diez años de retraso. Igual nos sabemos afortunados: en el pueblo de al lado, una noche hubo una tormenta de catedrales; los pueblerinos, luego de contar sus muertos, se convirtieron al ateísmo sin posibilidad de negociar con el cura que argumentó, sin éxito, que dios tiene extraños métodos para llegar a sus fieles.
Cuidar la casa
La casa estaba al final de un pasillo sin techo, y arriba de las paredes del pasillo había un grupo de personas que nos disparaban flechas envenenadas. Parecían gárgolas de la guarda, y nosotros estábamos en el otro bando. Nunca supe si éramos los malos o los buenos de la historia, lo único que debía interesarnos era llegar a la casa. Avanzamos en cuclillas, mientras los custodios nos arrojaban las saetas venenosas. Éramos un grupo variado, tampoco supe quién nos había elegido para aquella misión ni qué motivos lo habían movido a hacerlo. La misión era cuidar la casa. Y para llegar a la casa debíamos evadir las flechas.
Como ninguna historia termina al principio, lo logramos.
La casa era un castillo venido a menos, como en esas novelas situadas en el siglo quince donde ciertos nobles tenían título pero ya no riqueza, y se veían obligados a pasar hambre y frío en sus mansiones inútiles. Nos guiaba el dueño de casa, un arqueólogo con cara de estrella de cine que debía pasar un año en la Antártida; nadie le preguntó nada al respecto. Nos explicó que debíamos cuidar ese lugar durante su ausencia, aunque no nos dijo de quién debíamos cuidarlo. Supusimos que los enemigos eran las gárgolas de las flechas o, mejor dicho, no quisimos pensar que podía haber otros enemigos, más enemigos aparte de las gárgolas de las flechas. El arqueólogo nos mostró las habitaciones, un imperdonable derroche de espacio con una absoluta carencia de luz que le daba al sitio un toque siniestro y un tanto deprimente; la penumbra sugiere, la oscuridad afirma. Y estaba el olor. Un olor tan omnipresente que nadie pudo ignorarlo. Indicaba algo podrido, algo grande y podrido. Nos pareció notar que el olor venía de alguno de los tantos roperos que había en las habitaciones. No nos atrevimos a preguntar de qué se trataba el olor, por qué estaba ahí, espeso, suspendido en el aire, no nos atrevimos a preguntar que por qué nos parecía que no debía estar ahí, pero nos miramos entre nosotros y, en silencio, juramos averiguarlo.
Entonces me desperté, y nada de eso continuó en la vigilia. Las noches siguientes volví a soñar, pero eran sueños vulgares, repletos de precipicios, escaleras, niños y cosas absurdas, y la casa enorme no volvió a aparecer, ni su olor, ni su arqueólogo, y yo me pregunto si es que acaso hay alguien que nos cuida en sueños, para que tampoco en ese mundo lateral la curiosidad nos haga descubrir cosas que más nos conviene ignorar.
El niño del traje gris
Soy del color de tu porvenir, me dijo el hombre del traje gris. No eres mi tipo, le contesté, y aquella tarde aprendí a correr. (Joaquín Sabina, Nacidos para perder).
La encuesta preguntaba: ¿qué es lo que más miedo le da al ver que su hijo pasa mucho tiempo frente a la computadora? Aparte de la obvia que hable con desconocidos, las opciones eran que descuide la escuela y que no tenga amigos. Y me sorprendí al ver que la opción más votada, luego de la primera, era la segunda. Es decir: los padres que participaron de la encuesta consideran más preocupante el hecho de que su hijo descuide la escuela que el hecho de que su hijo no tenga amigos.
Pienso que mi sorpresa tiene raíz en un motivo: no soporto a los niños que se las saben todas. Me angustian los nenes que sufren estrés de personas mayores. No encuentro ningún mérito en que un chico de ocho años sepa de memoria las capitales del mundo. Y me cae simpático el pibe que protesta antes de sentarse a estudiar.
Tal vez exagero, tal vez me estoy yendo a un extremo. Que los padres encuestados deseen tener un hijo diez (o nueve) no significa que no les importe la presunta soledad del retoño. Vamos (me digo), que no tienen por qué ser unos desalmados. Ocurre que veo esos programas de televisión en donde los chicos relatan sucesos históricos, dan una clase de geografía, o bailan reggaetón con profesionalidad pasmosamente adulta, y mi espanto se ve influenciado.
Yo conocí a una niña diez. No me refiero a que cada tanto se sacaba un diez, me refiero a que su actitud frente a la vida era de niña diez. Su familia así la había educado: en cualquier ámbito, un nueve era fracasar. Y juro que el día que yo tenga un hijo, preferiré que repita el año escolar antes que verlo estudiar matemática de primer grado como si se tratara de un doctorado en física cuántica. Si hablamos de situaciones más salubres, preferiré que se saque un siete y festeje el día del amigo, a que se saque un diez y se sienta solo.
El fracaso y la mediocridad son cosas de adultos. Y, como dice Dolina, “... más sabios son los pibes indoctos que observan con repugnancia los diálogos de los parientes bien educados”.
Niños, estudien lo justo y necesario, que para vivir estresados ya habrá tiempo.
Tu belleza me ofende
Este mes estoy en la gran revista Agitadoras con mi texto Tu belleza me ofende.Pasen y lean.