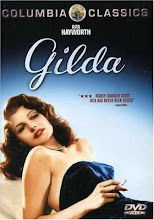Billar
El hombre abrió despacio la puerta del bar; todavía estaba un poco aturdido. Adentro, dos tipos fumaban y jugaban al billar en medio de una penumbra interrumpida sólo por pedazos de luz que se colaban por los resquicios del techo de madera. El hombre dedujo que eran dioses, en especial porque jugaban sin prisa.
-Me morí y llegué a este lugar –dijo con timidez, como quien da o como quien pide una explicación. Los tipos siguieron jugando pero le sonrieron de manera casi imperceptible, en un gesto que indicaba que, si bien no pensaban prestarle la más mínima atención, podía quedarse allí. Luego de un silencio incómodo, el hombre preguntó si le tocaba el cielo o el infierno.
-Usted viene del infierno –contestó con indiferencia uno de los tipos. La noticia inmovilizó al hombre por unos instantes. Eso explica muchas cosas, pensó al rato, cuando ya se había adaptado a la idea.
-O sea que ahora me toca el cielo, ¿no?
Los tipos se miraron entre sí, se rieron con disimulo y no contestaron. La bola negra se metió en un agujero esquinero. El partido había terminado.
Cliché
Ella le pidió que le bajara la luna y él, omnipotente por gracia del amor, estiró la mano y se la bajó.
Ella, encantada, despejó los cacharros que tenía en el patio (una regadera, un tendedero, la cucha del perro, el perro mismo) y ubicó la luna entre las macetas. Todas las noches dedicaba unos extensos minutos a la contemplación lunar, pero cada noche con menos ganas que la noche anterior. Le contaba a sus amistades lo afortunada que era: su amante le había bajado la luna, pero puertas adentro se preguntaba que qué se hacía con ella. La contemplación lunar, si no se combina con otras tareas, es un ejercicio un tanto estéril.
Al poco tiempo, ella y él se separaron.
La luna sigue ahí, rotando a más velocidad de lo normal porque el perro la confundió con una pelota y además, a falta de tierra, orina en los eclipses.
La elevación
Era una de esas personas que, para elevarse, se paran sobre la cabeza de los demás. Cuando yo lo conocí hacía equilibrio en los hombros de alguien que, aparentemente, había logrado algo que él quería lograr. Entonces se sentía importante, alto, astuto. Yo lo miré, curiosa. No entendía su razonamiento. Hay muchas cosas que no entiendo, y por eso algunos me llaman ingenua, otros boluda.
Decía que no entendía su razonamiento, porque ¿de qué sirve la elevación, si ésta se basa no en conquistas propias si no en hundimientos ajenos? Y ahí estaba el otro, el que sí podía jactarse de algún que otro mérito, inmóvil bajo los injustos pies del usurpador. Y el usurpador saltaba sobre los hombros del tipo de abajo, para hundirlo más. El pozo ya tenía más o menos un metro de profundidad. Encima eso. Porque si me decís que el pobre infeliz que busca elevarse sin trabajo se para sobre alguien que está, a su vez, en una altura considerable, bueno, no sé, puede ser entendible, aunque no justificable. Pero no. El pozo llegaba a un metro. Ponele que el hundido medía un metro con ochenta centímetros, ¿vale la pena crearte una fama de patético carroñero por una elevación de ochenta centímetros?
Y está la consciencia. Tal vez el esfuerzo de hacer equilibrio sobre los méritos de los demás tenga compensación en la apariencia, tal vez alguien se trague el cuento de tu elevación de dudosos medios. Pero una vez que te quedás solo, frente al espejo, ¿qué te decís? ¿Te felicitás, te mentís? ¿Te das asco y pena? ¿Te la bancás?
En eso pensaba yo, cuando vi que el de abajo movió los hombros en un planeado y violento sacudón con olor a venganza, y el elevado perdió el equilibro y cayó al suelo. El cráneo se le despedazó en una docena de partes. Cosa rara, porque ochenta centímetros no es una altura extraordinaria.
El árbol tapado por el bosque
Si por algún motivo yo quisiera esconder un libro determinado, el mejor escondite sería, sin dudas, la biblioteca más grande que pudiese encontrar. Si tuviera que tapar un árbol (bueno, es una suposición, ya sé que suena ridículo), por lógica lo plantaría en el centro del bosque más tupido. Si me viera en la imperiosa necesidad de ocultar un asesinato, me convertiría en asesina serial.
Si yo quisiera banalizar algo, quitarle importancia, anularía su condición de cosa única. El amontonamiento permite el disimulo, ya que las cosas dejan de ser individuales: en la bandada, la jauría y la gente pocas veces hay lugar para pájaros, perros y personas.
La peregrina
Le habían dicho que cada ampolla era un pecado cometido, y ahí, en la peregrinación a Luján, le estaban saliendo como diez en cada pie. Claro que podía deberse a las alpargatas baratas que se había puesto, ésas con suela de cartón; se las había puesto porque las zapatillas estaban embarradas, y era un sacrilegio presentarse ante la Virgen con el calzado sucio. Pero las ampollas eran pecados, más allá de las alpargatas. Porque ella pecaba, lo sabía. Cada vez que su marido le pegaba, ella le gritaba que por favor no lo hiciera más, y a ella la habían educado bajo la consigna de poner siempre la otra mejilla. El tema es que ella tenía un solo cuerpo, es decir que no tenía otro para poner, así que por eso intentaba defenderse, aunque fuera pecado. Y ahora iba a Luján para pedirle perdón a la Virgen, perdón para ella y clemencia para sus hijos, porque ella podía soportar los golpes, pero sus hijos eran chicos y ya no les daba el alma. Y le iba a pedir, también, que le diera fuerza para no denunciar a su marido, porque es pecado que una mujer declare contra su esposo. Su esposo ante Dios. Y le iba a rogar que en su infinita misericordia hiciera una de sus milagrosas apariciones en algún lugar de la ciudad, o al menos que alguien inventara esa nueva aparición, para que la Iglesia dictaminara otro día de peregrinación y ella tuviera una excusa más para estar, aunque más no fuera, doce horas lejos de casa.
Oz
Como los palomos se asustaron con la sábana que había colgado en la soga del patio y se fueron sin comerle la comida a mi perro, pensé que podía ser el momento indicado para emprender viaje. Radiante de optimismo, le dije al manto
- Vamos, espantapájaros, debemos marchar.
Pero la sábana siguió siendo sábana, al margen de lo que opinen los palomos. Por otra parte, mi león logró una comodidad amodorrante en el centro del laberinto, y la chatarra que tengo acumulada en los espacios solitarios de ningún modo puede confundirse con un hombre de hojalata. Sin socios no hay empresa ni camino de baldosas amarillas.
Me dijeron que si golpeo mis zapatos de rubí tres veces entre sí regreso a Kansas, pero es mentira, porque no se puede regresar a un sitio que nunca se pisó.
Oz está cada vez más lejos.
Pero mi perro no se llama Totó, ni yo me llamo Dorothy.
Tal vez sea todo una cuestión de perspectivas, y de miradas y búsquedas propias y ajenas. Tal vez Oz esté acá al lado.
Está bien, empezaré de cero.
El espacio que ocupas en mi alma
En su extraordinaria novela Nuestra Señora de París, Víctor Hugo dice que un tuerto es mucho más incompleto que un ciego, porque sabe lo que le falta.
El protagonista de la historia es Quasimodo, un hombre jorobado y tuerto que vive en una iglesia, y que se enamora de La Esmeralda, una gitana bellísima que ama, a su vez, a un soldado hermoso llamado Febo.
Quasimodo carece de belleza, de amor y de un ojo, entre otras cosas. Quasimodo es desdichado debido a esas carencias, y lo que hace notar Víctor Hugo es que es infeliz no sólo porque le faltan cosas sino también porque es consciente de eso. Quasimodo sabe cómo es mirar, y le duele su condición de cíclope. Sabe qué cosa es la belleza porque La Esmeralda la posee en cantidades punzantes, y le escuece la propia fealdad. Sabe qué cosa es el amor porque es testigo de la relación entre la gitana y el soldado, y le destruye el alma que la mujer lo mire con lástima.
Eso de que el saber no ocupa lugar es aplicable a los conocimientos de diccionario, pero nunca al saber como sinónimo de ser consciente de uno mismo. Quien decida navegarse, hurgarse, desenterrar sentimientos arcaicos y sostenerse la mirada debe tener en cuenta que la verdad es cosa de valientes, y que los valientes suelen terminar, a la larga, con varias heridas profundas y algunas, incluso, incurables.
La otra opción es recluirse en el campanario con la solitaria compañía de un par de gárgolas, y no cuestionarse ni mirarse ni asomar la nariz, ni adentro ni afuera. La inacción extrema es un precio justo por una tranquilidad sin goteras. No hay heridas, porque no hay nada.
Quasimodo ya eligió. El saber le pesa como una joroba, otra más.
En Quasimodo hay heridas, porque en Quasimodo hay algo.
Podría ser peor.