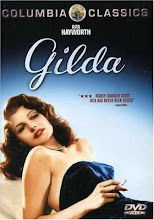Alias Elvis Presley
En el año 1800, cuando los hombres andaban a caballo y bebían ron en tabernas polvorientas, el joven e intrépido Eliot Preston se atrevió a mirar los tobillos de la hija de John Smith, sherif del pueblo. Un minuto más tarde, la cabeza de Eliot Preston tenía precio. El muchacho huyó a un pueblo cercano. Conociendo el peligro que lo acechaba, decidió cambiarse de nombre. Eligió el primero que se le ocurrió: Elvis Presley. Eliot, ya Elvis, pasó el resto de su vida cantando en los bares texanos por unas monedas. No cantaba mal, y era atractivo. Pronto, su fama se desparramó por los pueblos aledaños, y el sherif John Smith lo encontró.
El sherif John Smith murió de un ataque cardíaco inmediatamente después de descubrir la identidad real de Elvis Presley. La familia del sherif quedó muy impresionada, al punto de sospechar que Eliot Preston, alias Elvis Presley, había tenido algo que ver con la muerte de John Smith. Le atribuyeron poderes sobrenaturales y le tuvieron pánico.
Más de cien años después, el Elvis Presley que todos conocemos conquistó el mundo. Los descendientes de Smith, que conocían la leyenda, no dudaron: Eliot Preston había regresado para continuar su venganza. Se negaron a creer en casualidades. No creyeron que el nuevo Elvis Presley podía no tener nada que ver con su sosias de antaño. Cuando una tía abuela de los Smith dejó de respirar por pura vejez, las objeciones que podían existir se esfumaron: la culpa era de Eliot Preston, alias Elvis Presley.
Un día de 1977, el cantante murió y los Smith respiraron con alivio. Pero luego se preguntaron: ¿y si regresa?
Desde ese día, los Smith del mundo vigilan a los músicos exitosos y hablan de pactos diabólicos. Y por las dudas, también desconfían de escritores, actores, bailarines y pintores: en cualquiera de ellos, piensan, puede esconderse Eliot Preston, alias Elvis Presley.
Y ruegan a las muchachas bonitas que oculten sus tobillos, por si acaso.
Corre, dijo la tortuga
Percibo a los Testigos de Jehová gracias al breve ritual al que se entregan antes de golpear mi puerta: se detienen en mi vereda, se paran en círculo y hablan bajo unos segundos. Por lo general se trata de dos o tres mujeres jóvenes, vestidas con polleras largas y camisas abotonadas hasta el cuello. Esta vez no, esta vez me tocó una señora cincuentona, de pelo corto y trajecito de secretaria.
- Quiero invitarte a que te acerques a Dios. Porque Él envió a Su hijo a morir por nosotros, y en Su infinita misericordia nos perdona nuestros males y nos alienta a unirnos a Él - me dijo, y me dio un volante que decía Jesús de Nazaret: la cruz, la muerte y la resurrección, y en el que aparecía un dibujo de la cara de Cristo, mirando hacia abajo y con la corona de espinas incrustada en la sangrienta frente. Mel Gibson estaría orgulloso. Le contesté que muchas gracias, pero que no me interesaba.
- ¿Qué cosa no te interesa? ¿Acercarte a Dios? - me preguntó con una fervorosa sonrisa de falsa comprensión y de dudoso amor al prójimo. Creyó que con eso me tenía acorralada. Le devolví el volante gibsoniano y la puse al tanto:
- No mato, no robo, no estafo. No maltrato ni física ni psicológicamente, ni a humanos ni a animales. No impongo mis creencias a personas que no se interesan en ellas y, encima, escucho con cortesía a quienes sí lo hacen, como usted misma podrá observar. Intento amar mi mente, mi alma y mi cuerpo. ¿Quién le dijo que estoy lejos de Dios? No obstante, usted me invita a acercarme. ¿De dónde sacó que para estar cerca de Dios necesito que usted haga de mediadora? Eso es soberbia, y la soberbia es pecado.
La mujer me atravesó con una mirada muy poco cristiana y se fue en busca de un alma más habitable que la mía.
El goce de Lady Chardonay
Lady Chardonay tomó su larga falda y la levantó diez centímetros para no pisarla al caminar. En media hora debía reunirse con su esposo; juntos asistirían a una de esas reuniones sociales repletas de condes y duques y lujos y joyas. Lady Chardonay, entonces, contaba con poco tiempo. Con paso apurado pero discreto atravesó el jardín, pasó por el living, casi corriendo dejó atrás el salón de música, subió las escaleras y llegó a su dormitorio, ubicado en el punto más extremo del ala oeste del palacio. Sintiendo que la osadía le llenaba las venas, cerró la puerta, se sentó en su lecho y se quitó los zapatos. Con paciente suavidad se bajó las medias de seda y quedó descalza. Dejó pasar unos segundos y finalmente, con deseo palpitante, bajó los pies y los apoyó en el suelo de mármol. El placer subió por sus piernas, llegó a su cabeza y se detuvo unos instantes.
- Milady, Lord Chardonay la espera - le avisó su doncella, al otro lado de la puerta.
Lady Chardonay se puso las medias y los zapatos, colocó una diadema de esmeraldas en su cabello y salió del dormitorio, lista para bailar en sociedad.
Quizás banderas blancas tu habitación alumbren
Murió Guinzburg, hace unos días.
Para quienes no lo conocieron, cuento: fue un periodista, guionista y humorista de la televisión, de la radio y de la gráfica argentina. Tenía, creo, casi sesenta años y estaba enfermo.
El día de su muerte y debido a su muerte pudimos ver cómo la televisión, esa bestia impaciente, impiadosa y cruel, guardaba sus garras y se quitaba el sombrero. Y no se trató sólo del canal en el que Guinzburg trabajaba sino de la televisión, compañeros y competencia.
Guinzburg fue un genio. Yo no creo que la genialidad pueda adquirirse con el tiempo. Sí se puede elegir ser exitoso y generoso a la vez. Se puede conducir uno de los programas más vistos de la televisión y ser ético. Se puede ser audaz sin lastimar. Se puede tener un humor brillante y ser una persona seria. Se puede ser profesional y lúdico. Y siendo y haciendo todo eso, se puede lograr amor, respeto y admiración.
No tengo exusas ni motivos para no intentarlo: cuando me muera quiero ver el lado humano de las bestias. Y si lo veo en vida, será una fiesta.
Otro hombre viejo tras otras rejas
- Señorita, ¿me compra el pan?
Ana miró hacia la derecha, para ver quién le hablaba. Un viejito se hallaba parado atrás de una puerta de rejas oxidadas, con una bolsa de nylon arrugada en una mano y un billete de dos pesos en la otra. Vestía un pullover apolillado y rancio, y un pantalón con manchas de grasa indeleble. Ana sintió una tristeza corrosiva, tomó la bolsa y el dinero y le dijo que la esperara, que enseguida volvía. Ya en la panadería, pidió dos pesos de pan y le preguntó a la panadera que qué achaque tenía el viejito para no poder ni siquiera hacer sus compras. La panadera la miró con asombro.
- Sos nueva en el barrio, ¿no? El viejo ése está acusado de secuestrar y torturar personas durante los setenta. No tiene ningún achaque, no sale porque está bajo arresto domiciliario. ¿Todavía querés llevarle pan?
Ana volvió sobre sus pasos, se paró frente al viejo, y lo miró con ojos ígneos.
- Cuídese, abuelo - lo amenazó mientras le entregaba la bolsa de pan, porque Ana creía que el pan no se le niega a nadie.
Un hombre viejo tras unas rejas
Supo ser un prodigio. A los doce años se recibió de doctor en medicina, con el máximo puntaje en sus notas. A los quince, su cerebro lo convirtió en un médico científico solicitado por todos los laboratorios del mundo. A los veinte descubrió las vacunas de varias enfermedades mortales. Ahora, a los ochenta y cinco, mientras goza de fama y fortuna pero no así de salud, el hombre pasa las tardes sentado en el jardín de su casa, protegido por las rejas que lo separan de la calle. El hombre, día tras día, contempla al grupo de pibes que juega al fútbol en la vereda de enfrente, y ruega que alguno falle en la puntería y la pelota caiga ahí, en su casa, para que él se vea obligado a devolvérsela, y poder sentirse parte del juego antes de que sea demasiado tarde.
Mi otro enigma
Cuando era niña, me aterrorizaba un dibujo animado de la Pantera Rosa; no cualquiera, sino uno en que la pantera se mete adentro de un lavarropas y luego sale hecha una bola esponjosa y liviana, como la flor del panadero. También me ivadía un temor tristón cada vez que escuchaba la canción del Hospital de los muñecos. Y una compañera del jardín de infantes me había dicho que, por la noche, el diablo me raptaría y me obligaría a recostarme sobre una cama hecha de telarañas, así que durante un tiempo me dediqué a dormir aferrada con fuerza a mis sábanas de algodón, con los dedos como garras tensas. Mi capacidad para el miedo no menguó con los años, pero sí cambió de color. Mis miedos de adulta son mucho más ambiciosos: le tengo miedo a la ceguera, a encontrarme indefensa, y a no poder valerme por mis propios medios, entre otros temores. Si me hacen el favor de observar, podrán notar que los miedos de mi infancia eran mucho más razonables. Ya sé que no es normal sentir miedo por un dibujo animado de una inofensiva pantera, quiero decir que cuando era niña le tenía miedo a cosas que presenciaba en un determinado momento. Veía el dibujo animado y ahí sentía miedo. Escuchaba la canción y ahí sentía miedo. Lo de la cama de telarañas diabólicas no lo vi nunca, pero mi cruel compañerita me lo recordaba cada día, con insistencia maligna. Los miedos adultos, en cambio, suenan a lógica pero tienen un costado absurdo: puedo valerme por mí misma y podré operarme antes de quedar ciega. Son miedos con base en algo posible, sí, pero muchas cosas son posibles. También puede atropellarme un tren, y sin embargo no le tengo fobia a las vías. Entonces, estos miedos sádicos y ambiciosos huelen a excusa: hay algo que quiero hacer, y mi parte excesivamente cautelosa me escupe terrores para frenar mi acción.Ahora que por fin desenmascaré a esos malditos psicópatas, debo desenroscar mi otro enigma: ¿qué es eso que quiero hacer, que es tan poderoso que el simple deseo de hacerlo logra activar unas defensas tan desorbitadas?